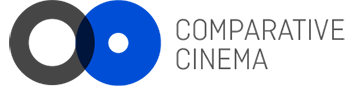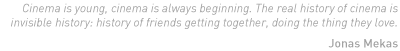EL GIMP1
Manny Farber
 ¿CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO?
¿CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO?
 DESCARGAR EN PDF
DESCARGAR EN PDF
Alguien me contó una vez, sin duda con inexactitud, que las damas que practicaban el golf en la época victoriana hacían uso de un artificio que se dio en llamar «Gimp». Se trataba de un cordón rígido que iba del borde de la falda a la cintura; cuando había que golpear la bola, se le daba un golpecito al cordón con el dedo y se alzaba el borde de la falda. Así, de improviso, por un breve instante, se ofrecían a la vista seductores zapatos de alto empeine abotonado, y parte del césped, pero el resto quedaba cuidadosamente oculto bajo metros de batista pespunteada. En Hollywood empieza a emplearse ahora un artificio semejante a éste. En cuanto el cineasta moderno nota que su película ha tomado un rumbo demasiado convencional y se está olvidando del arte, le basta con darle un golpecito al Gimp y —admírense!— imágenes, curiosas, exóticas y además «psíquicas» centellean ante el público, animando las cosas en el momento crucial, inspirándole pensamientos como «el Héroe tiene un complejo materno» o «le ha pegado a la chica en un acceso de rabia ambivalente ante su imagen paternal de la que, como dice, está más que harto» o «muerde furiosa-mente cigarrillos sin encender para mostrar que viene de una familia puritana y posee una voluntad de hierro».
En los dos últimos años, una película tras otra nos han ofrecido iluminaciones apagadas, perspectivas más bien planas, pantomimas excéntricas, acciones ominosamente cronometradas y voces que suenan a hueco. Todo ese arsenal de efectos falsamente estudiados, sustraídos de todas y cada una de las películas, las pinturas y las novelas highbrow, ha ido a parar a unas películas ultraserias que expresan un descontento ante la sociedad capitalista suficiente como para complacer a todo progresista que se precie. En esas epopeyas freudomarxistas bellamente construidas, las únicas cosas que realmente funcionan son los trucos y los símbolos utilizados para hacernos exclamar : «¡Dios mío, qué sensibilidad!».
De un modo u otro, la naturaleza de esta nueva titulación del amaneramiento ha sido mal interpretada por los críticos, tanto por los buenos como por los publicistas concienzudos. Con sus prejuicios, su ennui y sus respuestas formularias a los estímulos, los críticos siguen su camino satisfechos (o disgustados) y proclaman que las películas son mejores (o peores) que nunca, pero sin darse cuenta jamás de que las películas ya no son tales películas. No hace mucho tiempo, sean cuales fueren sus simplificaciones o distorsiones, las películas se apoyaban en el supuesto de que su función era presentar una cierta imagen inteligible y estructurada de la realidad; en su más simple nivel, contar una historia, entretener y, en un nivel de mayor alcance, ampliar la experiencia significante del espectador, ofrecerle una ventana al mundo real. Pero ahora ¿qué son?
Bueno, una especie de icebergs, con una décima parte de imagen, acción y argumento, y nueve décimas partes sumergidas de «intuiciones» populares à la Freud o Jung, Marx o Lerner, Sartre o Saroyan, Frost, Dewey, Auden, Mann o cualquier otro que el productor estuviera leyendo. O son pinturas de Dalí, ferias surrealistas con puertas infinitas que conducen al espectador a una «conciencia» e inhibición internas muy alejadas de la simple butaca de noventa centavos en una humilde mansión de arte y diversión para las horas libres. O son escopetazos expresionistas que sazonan el cerebro de esos vilipendiados «escapistas» con miles de igualmente importantes pero completamente deshilvanados perdigones mensajísticos, mensajes acerca de la personalidad humana y su relación con la política, la antropología, el mobiliario, el éxito, Mamá, etc., etc. El truco consiste en tomar cosas que nada tienen que ver entre sí, cargarlas de recónditos significados y entonces unirlas en una incómoda yuxtaposición que ha de arrastrar al espectador a un estado de espíritu bien engrasado, donde se le obliga a pensar seriamente sobre las falsas implicaciones de lo que está viendo.

Muchos lectores recordarán esa calculada escena de El crepúsculo de los dioses (Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950), el gigoló en una lujosa tienda de ropa para caballero, avergonzado de comprarse un abrigo de vicuña con el dinero de la ex-estrella. Hasta un determinado momento, la escena viene expuesta a través de una línea recta narrativa, y entonces el Director Billy Wilder echa mano al Gimp. La cámara avanza hasta un primerísimo plano, la atmósfera se hace molecular, casi morbosa, y un dependiente zalamero le susurra al preocupado gigoló: «Después de todo, ya que paga la señora...» De esta forma Wilder registra el malestar espiritual y la corrupción del mundo del comercio en un plano gratuito que posee toda la novedad de un parche de neumático, para proponer un ingenuo sermón moral que ningún adulto en su sano juicio osaría formular. Ese plano indirecto, con su plúmbea y exagerada mímica que nos retrotrae más allá de Theda Bara, ofrece un ejemplo clásico de lo que el Gimp puede aportar a un director, ayudándole a evitar la monotonía (al saltar de lo narrativo a una «pseudoacción» simbólica), explicando los contenidos ocultos y afirmando su posición como artista valeroso e intransigente.
Una de las películas más desconcertantes de todos los tiempos, Murmullos en la ciudad (People Will Talk, Joseph L.Mankiewicz, 1951), versa acerca de un ginecólogo incansablemente cortés, un médico de espíritu liberal, que cura a los pacientes con cordialidad, juega con trenes eléctricos, se burla de los planes de racionamiento y de los alimentos en conserva, se comporta en general como un ilustrado profesor de universidad visto por Lubitsch. Una escena le muestra haciendo epigramas dudosos y mirando por encima del hombro a los alumnos demasiados concienzudos que toman notas en una clase de anatomía. Evidentemente, tal afabilidad requiere un poco de movimiento, y el Director Joseph L. Mankiewicz pulsa el Gimp para proporcionar a este bien analizado profesor un extraño truco que no volverá a verse en una película. El médico levanta la sábana que cubre a un cadáver y —¡oh, sorpresa!— una morena muchacha desnuda se ofrece a nuestros ojos, no sólo la persona más atractiva de la película sino la más blanca y con menos aspecto de muerta. Mientras el médico habla de las personas insensibles y juega graciosamente con los bucles a lo Lady Godiva del cadáver, el espectador queda tan impresionado por la belleza y aparente vida de su cuerpo que empieza a pensar toda suerte de cosas acerca de como la sociedad maltrata al individuo, incluso hasta en la muerte. (Visualmente, en la mejor tradición Gimp, esta escena aparece hechizada por su pura excepcionalidad: el elegante juego erótico de Cary Grant con el cadáver hace pensar en una mezcla de mal, nuevas categorías de sexo y una enorme armonía).

El Gimp es la técnica, en efecto, de realzar lo ordinario con una dimensión diferente, sensacional y sin embargo aparentemente creíble. Las posiciones de cámara, los pequeños recursos, las frases («Ya no hacen más caras así»), se ven en la obligación de decir más de la cuenta. A cada instante de una película se le provee de un comentario sobre la sociedad americana. Se buscan personajes «originales», se aumenta la cantidad de material ilógico e implausible, hasta el punto de que las películas que intentan ser semidocumentales resultan de hecho más extrañas que las fantasías tipo Tarzán-Drácula-King Kong.
Nos amenazan personajes como el responsable de los abortos en Brigada 21 (Detective Story, William Wyler, 1951), un holandés silencioso vestido como el dependiente respetable y mal pagado de uno de los primeros cuentos de Sinclair Lewis sobre la vida en los almacenes del Medio Oeste. Para darle un aspecto de haber salido de las entrañas de la vida cotidiana de América, se le ha provisto de una palidez demacrada y mortal y una personalidad enfermiza que apenas le permite respirar, y mucho menos hablar. La intención aparente era la de presentarnos un americano significativamente vulgar, veraz, arraigado y definitivamente desagradable; el resultado es una criatura surrealista que parece dispuesta a vomitar en cualquier momento. Gracias a la sagaz caracterización de George Macready, posiblemente el más inteligente actor secundario de Hollywood, esta silueta agria proporciona a la película sus únicos momentos felices.
Dos películas recientes han hecho un uso particularmente hábil e implacable del Gimp. En Un lugar en el sol (A Place in the Sun, 1951), el director George Stevens, no contento con permitir que un clímax de violencia sumerja lo que ya de por sí es un inevitable encadenamiento de sucesos, nos amenaza constantemente con macabros oscurecimientos del paisaje, gritos de un somormujo que se repiten con regularidad de metrónomo, y media docena de otros efectos melodramáticos que apestan a significación trascendente. La historia se centra en un arribista no muy brillante, y Stevens lo sepulta bajo toneladas de símbolos concernientes al dinero, el poder y el sexo para que hasta el último de los espectadores se vea envuelto en el dudoso sentido de las quimeras de nuestro héroe. Por dondequiera que vaya, surgen el sexo y la opulencia —por lo general ambos a la vez—, destacados en grandes caracteres para que nadie deje de percibirlo: paneles publicitarios con chicas atractivas, aristócratas lánguidos y sofisticados, una canción de amor a lo Gus Kahn que emite una radio minúscula. Y, por supuesto, su sórdida habitación en un barrio deprimente tiene una ventana que da al enorme letrero luminoso de una fábrica que pregona éxito y bienestar.

En un prolongado ejemplo de artificialidad, una deliciosa criatura pasa como un relámpago en su Cadillac junto a nuestro héroe, que hace auto-stop en alguna espaciosa carretera, hasta que un chirriante y destartalado camión, directamente salido de Las uvas de la ira (The Grapes of Wrath, John Ford, 1940) llega para recoger al frustrado autoestopista. De inmediato, el público deduce una o todas las siguientes cosas: «Esto trata sobre la desigualdad de la distribución de la riqueza en los Estados Unidos», o «El pobre está pidiendo alegría, descanso y amor», o «Tiene un complejo porque ha crecido en un medio pobre, injusto y discriminado». En cuanto algún símbolo deleitable cruza la línea de visión, nuestro héroe se petrifica con dedicación, rehúsa actuar, en fin, durante minutos ni contesta las preguntas mientras sus frágiles hombros casi tiemblan pero no del todo, y una palabra inaudible sale ocasionalmente de sus labios contraídos. Hay varias escenas pintorescas en las que el muchacho se topa con un comisario y con un barquero receloso, los cuales —gracias a un estilo de interpretación que probablemente les fue enseriado por Emily Brontë, y por unos ángulos de cámara que exageran su estatura pero eliminan toda noción referente a su amplitud— parecen ominosos personajes del Siglo de la Oscuridad y nos permiten ver a la Sociedad intimidando al Paria, y a la Sociedad Americana condenando al Hombre Común al patíbulo.
Los símbolos van a diez centavos la docena en Hollywood, y Stevens compró todas las existencias: sirenas de policía, silbidos de tren, imágenes superpuestas de una cara juvenil y de un beso que se recuerda, la pierna deformada del sádico fiscal del distrito (y que le hace aún más terrible), una sombra cruza un rostro para indicar un pensamiento maligno. Esos detalles pueden parecer sacados de la vida real, pero de hecho son los productos de una imaginación medieval capaz de captar rasgos vívidos de la vida contemporánea sólo por la senda del tópico. Estos creadores se han atrincherado en un círculo vicioso de decadencia: tras contribuir a crear y sostener un mundo de opulencia inquietante, amor romántico y Gran Ciudad fascinante, expresan ahora la desesperación y el caos exagerando los mismos símbolos ridículos que inventaron al principio.
Siempre fue evidente que la cámara no sólo refleja la realidad, sino que también la interpreta. Este hecho se empleaba para significar la profundización y el enriquecimiento de una estructura inteligible de temas y personajes. Pero ahora ocurre que la realidad desaparece completamente en las brumas de la interpretación: el significado «subterráneo» de cada plano desplaza al verdadero contenido, y el espectador tiene que enfrentarse con toda una multitud de indefinidos «significados» simbólicos que flotan en absoluta libertad. En cuanto la cámara se aproxima a un grano en la cara de un actor, se produce automáticamente una imagen de importancia inmensa: significará algo, da igual saber exactamente qué, tampoco importa si con ello se hace imposible contar la historia. Del mismo modo que los cómicos de hoy manufacturan su humor a partir de un enorme archivo de chistes, los directores se sumergen en su archivo mental de fragmentos deshilvanados de significación social, psiquiatría amateur y efectismo visual.
En Un tranvía llamado deseo (A Streetcar Named Desire, 1951), Elia Kazan tira del Gimp de modo tan despiadado que nunca se pone a nuestro alcance un personaje o una situación claros, sino un inmenso manojo de los más complicados problemas sociológicos. Por ejemplo, el protagonista, un astuto mecánico polaco, expresa su gran pasión tartamudeando las primeras sílabas de sus frases y musitando el resto como si tuviera la boca llena de puré de patatas, artificio que naturalmente impulsa al espectador a la especulación sociológica: asqueado por el hecho de que el protagonista se haya criado aparentemente en una pocilga, el espectador se ve obligado a pensar en la relación del medio ambiente con el desarrollo individual. El héroe de Tennessee Williams sale adelante en la vida, es un amante esposo, detenta un genio sexual que provoca «esas luces coloreadas», y posee una exquisita sensibilidad moral. Pero todos esos atributos burgueses han de emparejarse con sus opuestos para que la diversión no decaiga, por lo que Kazan tira del Gimp para que admiremos cómo el polaco babea, se lame las patas, aúlla como un troglodita, pega a su mujer con fuerza tal que la envía a la clínica de maternidad, juega al póker como un cuadrúmano, y rezuma una atmósfera de gritos salvajes, violación, porcelana rota y ebriedad. Y para cerciorarse de que hasta los niños de dos años comprenderán lo mala que es la vida en esa choza de cuento de Grimm, Kazan martillea decidido la acción con luces incesantemente siniestras, sombras que bailan y légamos gaseosos.

Con sus interpretaciones extravagantes, sus escenarios de pesadilla y su ritmo fantasmal, Un tranvía llamado deseo puede parecer dentro de la línea «poética» tradicional de Hollywood, pero vista más de cerca resulta muy distinta de las películas del pasado, y del mismo y calculado estilo de Un lugar en el sol, Murmullos en la ciudad, etcétera. Entre otras cosas, el drama se desarrolla enteramente en primer término. No hay nada en las perspectivas planas, en las siluetas que se miran a espejos cuya superficie besa prácticamente la cámara, o en los íntimos primeros planos que dilatan los rasgos faciales y escudriñan los poros de la piel, la textura de los vestidos, de las camisetas sudadas. Pero sí hay algo nuevo en el hecho de que una película se ofrezca a nosotros en una dimensión plana. Puestas así las cosas, con el actor dándose prácticamente de narices con el espectador, cualquier movimiento espacial extremo conduciría a un caos visual absoluto, por lo que los personajes, la cámara y el argumento se mantienen en posición de descanso, y la acción afecta sólo a pequeños detalles: por ejemplo, Stanley rascándose la espalda o los gestos sensuales de su esposa con los ojos y los labios. En la pantalla, esos ademanes inflexiblemente controlados aparecen colosales, llamativos, excéntricos y casi siniestros. Una vez más, nada tiene de nuevo el rodar con luces incandescentes y tinieblas nebulosas, pero algo sí lo tiene el enturbiar cada plano con espuma plateada, humo negro y formas escamosas para expresar decadencia y abyección. Nunca se había hecho un uso tan masivo de las tinieblas como en las películas de ahora (por lo menos desde las películas rusas, que probablemente no disponían de focos). Y todo ello para camuflar un pseudodrama durante el cual nada ocurre en la pantalla excepto diálogo, durante el cual podemos ver dos rostros que hablan, luego un primer plano del interlocutor de la derecha que pregunta, luego un primer plano del interlocutor de la izquierda que responde, luego otra imagen de ambos, etc. El espectador es consciente de que le cuentan una historia, pero por lo general se siente atrapado en medio de un combate psicológico a brazo partido.
Aunque nunca haya existido una tan masiva concentración de técnica como en ellas, resulta que estas películas no consiguen realmente explotar las posibilidades del medio en un sentido estricto. Kazan, Stevens y sus colegas están empequeñeciendo el cine hasta un nivel infantil, en caracterización y en situaciones. Distraído en movimientos de cámara soñolientos, acciones lentas como un ballet, insistentes primeros planos de rostros enigmáticos rodeados de oscuridad, y diálogos sin rumbo que parecen salir de las paredes, a Stevens sólo le queda tiempo en Un lugar en el sol para presentar en términos grandiosos un beso, una seducción y una mujer que se ahoga, los cuales habría despachado en menos de cinco minutos de seguir la directa técnica narrativa que empleó en Serenata nostálgica (Penny Serenade, George Stevens, 1935) y Sueños de juventud (Alice Adams, George Stevens, 1941), películas muy anteriores. En lo que concierne a la acción dramática, Un tranvía llamado deseo muestra un único personaje principal —una neurótica muchacha del Sur a sólo un paso del manicomio—en una única situación principal: hablar, hablar y hablar con una pareja desinhibida en un apartamento de dos habitaciones. La reina de África (The African Queen, John Huston, 1952) se rodó enteramente en el Congo belga, pero los personajes no hacen nada que no pudieran hacer en un decorado de estudio con la ayuda de unos cuantos planos de archivo. Raras veces, o quizá nunca, las películas han sido tan físicamente despóticas en su efecto. Los guiones se escriben de modo que el argumento pueda desarrollarse con un pequeño reparto, escasa acción, y unos cuantos decorados. La cámara se aferra a los actores con una proximidad tan obsesiva que cada momento adquiere una importancia crucial y amenaza con desvelar alguna verdad aterradora, ya sea psíquica o emotiva. El efecto se hace aún más fuerte y singular cuando los actores se mueven ocasionalmente por el escenario y el ojo omnipresente del objetivo apenas se mueve para mantenerlos a foco, como en otra película de Stevens, Una razón para vivir (Something to Live For, George Stevens,1952), cuando un preocupado as de la publicidad se pasea arriba y abajo por su despacho, mientras la cámara no parece avanzar ni retroceder más que una fracción de centímetro. Se experimenta la sensación de que ya nada tiene importancia como no sea la amplificación de rostro, gesto y vestuario, y que esto nos dirá cuanto necesitamos saber acerca de la vida de nuestro tiempo.
Todo esto parece haber comenzado con una excitante, si bien histriónica, película de 1941, titulada Ciudadano Kane (Citizen Kane, Orson Welles). Este cóctel siniestro de drama de misterio y necrológica resumida, donde la mayoría de los hechos superficiales tienen su paralelo en la carrera de William Randolph Hearst, combina la estrepitosa tramoya teatral de Orson Welles con el uso temerario de fotografía oscura y ángulos extraños debido a un experto operador llamado Gregg Toland. Toland metió en esta película todos los artificios reseñados en el manual del perfecto operador, todos, desde el paso de manivela (para dar vida a los personajes de los insertos «documentales») hasta los movimientos de grúa, planos dobles, contrapicados, y su efecto de perspectiva favorito, en el cual las siluetas ampliamente separadas y que se mueven a lo largo de inacabables habitaciones se ven con la misma nitidez de foco que los personajes más cercanos al espectador. Este repertorio contribuyó a conformar una película excitante, aunque malograda por evidentes elementos de inspiración dispersa: ángulos de cámara que habían sido explotados a fondo por el cine experimental, y la tópica caracterización de Kane como un solitario que esperaba amor del mundo sin obtenerlo porque él mismo no tenía ningún amor que ofrecer. Esta desmitificación de un magnate fue claramente la operación más iconoclasta perpetrada en un gran estudio desde los días en que D. W. Griffith y su operador, Billy Bitzer, liberaron a las películas de la imitación de la escena. El osado revoltillo de técnicas del teatro, de la radio y del cine llevado a cabo por Orson Welles, condujo inevitablemente a una obra afortunada y escandalosa, que se anticipó a todo lo que luego se ha puesto de moda en las películas americanas.
Hecho curioso, esta película que tuvo la mayor publicidad cultural antes de estrenarse desde la película que Eisenstein rodó en México, causó poca impresión en su momento a los veteranos de Hollywood. Hasta los años cincuenta, el fantasma de Ciudadano Kane no empezó a obsesionar a todas las producciones importantes de Hollywood. Antes del advenimiento de Orson Welles, lo más importante de la técnica cinematográfica era la historia, la concepción, espaciamiento y disposición de planos en una línea argumental que pasara con facilidad de una cosa a otra. Welles, más interesado en exhibir su insolente sentido del espectáculo y sus ideas profundas acerca de la malversación, los trusts, el periodismo amarillo, el amor, el odio y demás, quebró su historia a lo largo de la línea principal, hasta convertir su película en una cadena interminable de efectos portentosos. A cada instante, el cliente era invitado a detenerse ante algún decorado kublakahnesco, algún contrapicado de un actor admirablemente iluminado, o algún símbolo (la bola de cristal en cuyo interior cae la nieve, el pájaro que pía al escaparse), y pensar sobre cuanto se dice acerca de como un editor lleva a cabo una busca inmoral de amor-poder-respeto. La trama era bastante sencilla: un hombre famoso dice algo («Rosebud») justo antes de morir en su castillo en una montaña, y la «Marcha del Tiempo» envía a un periodista para que escriba un artículo sobre ello. Finalmente, descubrimos las respuestas, pero no a través de los recuerdos en flashback de los entrevistados —el más viejo amigo de Kane, el gerente de su periódico, la esposa, el mayordomo del castillo— sino gracias a un último plano que ataca los nervios, que queda entre el director y el público, del trineo «Rosebud» de la perdida y estéril infancia de Kane. La historia se presentaba de un modo tan complicado y se le confería tal solemnidad por medio de las sombras de significación que aportaban cien símbolos, que podía interpretarse cuanto uno quisiera, incluyendo lo que Welles había pretendido. Había que destacar algunos grandes momentos dramáticos, como el visionado en la sala de proyección de la «Marcha del Tiempo», el niño visto a través de la ventana en la escena del testamento, la espeluznante presentación de un candidato a las elecciones. Pero entre ellos existía una gran cantidad de palabrería, acción mucho más escasa e historia casi imperceptible.

Welles legó a un Hollywood que había adquirido peso y fama gracias a su dinámico cine de acción, una película que se desintegraba en una sucesión de fragmentos, cada uno de ellos cargado de técnica agresiva y de una ruidosa y deliberada deformación de los componentes de la vida real. Contó su historia yendo hacia atrás —hecho nada nuevo— y la hizo aún más lenta despedazándola en cuatro situaciones que no confluían sino que encajaban rígida y ambiguamente en una especie de construcción paralela. Del mismo modo complicó e inmovilizó cada plano con efectos brillantes y desparejos que nunca se habían visto antes en Hollywod. Por ejemplo, la ominosa silueta de Kane se recortaba en la oscuridad al lado de una estatua pseudogriega intensamente iluminada y de un inmenso rompecabezas sin terminar que el operador había dispuesto con astucia de forma que pareciese desparramado sobre un piso de mármol. El espectador se veía forzado a ordenar estos elementos discordes en un todo visual convincente, mientras su cerebro debía lanzarse a toda suerte de cogitaciones acerca de la avaricia, la monomanía, y otras coacciones. Incluso los artificios para dar movilidad a la historia actuaban como agentes de complicación e interrupción: una y otra vez, se pasaba de la primera parte de una frase pronunciada en un cierto tiempo y lugar a la última parte de dicha frase pronunciada años más tarde. Con ello el espectador se hacía menos consciente del paso del tiempo que de un director que detiene el tiempo para jugar artificialmente con la realidad.
Welles enseñó también a los artesanos de Hollywood cómo inyectar filosofía trivial, «liberalismo», psicoanálisis, etc., en la mecánica misma de la realización de películas, de forma que el espectador no sólo viese en la pantalla a un actor gordo y ficticio chillando por una escalera, sino además la visión exóticamente expresada, que de él tiene todo el equipo desde el intérprete hasta el decorador. La película se abría y se cerraba con la verja de hierro que rodea el castillo de Kane. Entre esta imagen cíclica, que significa la soledad y el carácter aristocrático de un magnate, se sucedían imágenes similarmente significativas: Kane en su castillo rodeado por la embalada acumulación de sus pertenencias; el inocente y risueño Kane gesticulando ante un enorme cartel electoral que le revela como un siniestro demagogo. Y siempre, prácticamente encima del operador, su silueta irreal que hace pensar en una inflada bola de billar con los rasgos faciales de Fu-Manchú, sin nada dentro, excepto un recuerdo freudiano que danza burlonamente en los vapores despedidos por las ideas de Welles acerca de cómo fracasa un prohombre americano.
Los significados ocultos y la narración fragmentada eran las dos innovaciones más obvias de esta película. La cámara de Toland fue la tercera, justamente la que cabía esperar de una película en la que, según la publicidad, se empleaba una cámara desencadenada. La principal aportación de Toland consistió en un concepto plano del espacio cinematográfico. Su cámara se extasiaba con las grúas y los contrapicados, pero contraía el aspecto tridimensional al hacer las figuras distantes tan nítidas para el espectador como las del primer término. Para conseguir esto, Toland tenía que disponer a los actores en formaciones paralelas, ampliamente separadas, de una parte a otra de la pantalla. Tenía también que inmovilizarlos y separarlos del oscurecimiento natural del decorado y de la atmósfera. Sus poderosos objetivos hicieron el resto. Al espectador se le ofrecía entonces una imagen que exageraba la importancia de las figuras que mostraba hasta el punto de que el espacio que las separaba parecía anulado. El efecto visual más importante era la expresión como vista en un microscopio, una expresión en la que se puede leer casi cualquier cosa. Casi igualmente importante resultaba la agrupación estática de las figuras, equivalente a una revocación de todo cuanto Hollywood había conseguido anteriormente en la creación de conjuntos fluidos en un espacio ilimitado.

Ciudadano Kane y sus efectos fueron, en general, tomados a risa por las mentes highbrow de dentro y fuera de Hollywood. Opinaban acerca de esta película que era demasiado abiertamente teatral y exhibicionista como para encajar con la gran corriente periodística del cine. Pero durante los años de la guerra, a medida que Hollywood iba produciendo docenas de películas de acción cada vez más realistas —del Oeste, de guerra, de detectives—, se tenía la sensación de que existía un cierto interés hacia lo que Welles había aportado al enriquecimiento simbólico de una película por medio de floridos amaneramientos. Los directores y los actores de Hollywood no pudieron olvidar que Ciudadano Kane era insensatamente tridimensional en la línea de una sesión de una hora con el psicoanalista, y que hacía pensar a cada momento en los ambiguos impulsos ocultos tras cada personaje. Ciudadano Kane parece un trauma refugiado en el subconsciente Hollywood hasta que los Wyler y los Huston regresaron de sus destinos en los servicios cinematográficos del gobierno; entonces estalló con toda su fuerza.

En las películas más aplaudidas de los primeros años de la posguerra (Días sin huella (The Lost Weekend, Billy Wilder, 1945), Los mejores años de nuestra vida (The Best Years of Our Lives, William Wyler, 1946), El tesoro de Sierra Madre (The Treasure of Sierra Madre, John Huston, 1947), El ídolo de barro (Champion, Mark Robson, 1949)), comienzan a apreciarse las innovaciones teatrales de Welles eficazmente incorporadas a ciertas películas que, por otra parte, intentan parecer un reflejo fiel de la realidad. Fue necesaria una larga práctica de las técnicas que se han dado en llamar «semidocumentales» (películas rodadas en calles auténticas, con maquillaje corriente, luz natural, mímica espontánea) antes de que Hollywood consiguiera aunar el florido simbolismo de Welles con la realidad, o apariencia de ella suficiente como para hacerlo razonablemente aceptable. Pero ahora se ha aprendido la lección, y el espectro de Ciudadano Kane acecha una pantalla llena de formas monstruosas. Toda la estructura física de las películas se ha hecho más lenta, más simple, más próxima al plano frontal de la pantalla como para que se puedan experimentar a fondo esos efectos excéntricos. Hollywood ha desarrollado un nuevo medio que recurre a extraños trucos con el espacio y el comportamiento humano con el fin de proyectar un contenido de «penetración» popular bajo una escuálida superficie.
Así se ha producido una revolución en Hollywood, probablemente sin que se dieran cuenta los mismos hombres —directores, actores y críticos— que la han provocado. Si se entiende lo que el Nuevo Cine significa, es posible que Hollywood jamás vuelva a ser lo que fue. Todo intento de resucitar la vieja y fluida película naturalista que se desarrolla lógicamente y tiene lugar en un espacio «razonable» parece condenado a parecer tan pasado de moda como un miriñaque. Para bien o para mal, nos aferramos al parecer a una creación pretenciosa, absurdamente reprimida, y sumamente amanerada, que se alimenta de todo el arte moderno hasta engullirlo, de modo que lo que vemos no está en realidad en la pantalla, sino parte en nuestra propia mente, parte en la pantalla y parte detrás de ella. Hay que leer esas películas de un modo completamente distinto al que estábamos acostumbrados. Ya no existen literalmente las historias o las películas, sino una sucesión de jeroglíficos estáticos en los que variados grados de significación han sustituido, tanto en interés como en intención, a lo que antes se valoraba en cuanto narración, personajes y acción por sí mismos. Estas películas no deben verse literalmente, sino como rayos X de la pluralista mente moderna. Pero las ideas populares deliberadamente semienterradas en ellas emiten el tañido recio y tosco de las herramientas de la edad de piedra, aunque muchas de ellas provengan del psicoanálisis y de las piezas didácticas a lo Frente Popular de la depresión. Los cineastas actuales de mayor ambición tuvieron su mejor, y más elevada, educación en el Nueva York de los últimos años treinta y nunca han perdido la obsesiva necesidad de «mejorar» el mundo por medio del arte. Ahora están demasiado sofisticados o aburridos para creer realmente que tal voluntad surta algún efecto, pero los restos de la conciencia, la añoranza, la culpa y la frustración se conjuran para que sus películas proyecten una nueva imagen de la Ansiedad. Han perdido el espíritu y las convicciones de los radicales años treinta, pero la atmósfera característica de estos años perdura vagamente a través de una misantropía glacial, severa, caprichosa y esencialmente insustancial: la conciencia social se volvió agria. Nada hay que decir en contra de la misantropía como punto de vista práctico, pero cuando, como en Un lugar en el sol, toma su concepto de los obreros, de los magnates y de las niñas bien de un mundo de ideas fantásticamente alejado de la coyuntura americana actual, no es más que un sentimentalismo al revés. El impacto emotivo de una técnica de efectos elegantes, calculados y desparejos es tan moderno como la pasta dentífrica clorofilada, pero el espíritu popular inseparable de esa técnica resulta casi tan anticuado y provinciano como el de Damaged Goods (Harry Pollard, 1914) y El secreto de estado (A Fool There Was, Frank Powell, 1914).
Trad. José Luis Guarner
NOTAS A PIE DE PÁGINA
1 / Este artículo apareció publicado originalmente en Commentary, Junio de 1952 (como “Movies Aren’t Anymore”) y recopilado en: FARBER, Manny (1998). Negative Space. Manny Farber on the Movies. Expanded Edition. New York. Da Capo Press; FARBER, Manny (2009). Farber on Film. The Complete Film Writings of Manny Farber. POLITO, Robert (Ed.). New York. The Library of America. Con el fin de preservar el texto original no hemos cambiado los criterios tipográficos para adoptarlos a los de esta publicación. Copyright © 2009 by The Estate of Manny Farber. Agradecemos a Patricia Patterson la autorización para reproducir y traducir este artículo.
Nº 4 MANNY FARBER: SISTEMAS DE MOVIMIENTO
Editorial
Gonzalo de Lucas
FILMS EN DISCUSIÓN. ENTREVISTA
La ley del cuadro
Jean-Pierre Gorin y Kent Jones
DOCUMENTOS. 4 ARTÍCULOS DE FARBER
El Gimp
Manny Farber
Las películas de Ozu
Manny Farber
Rainer Werner Fassbinder
Manny Farber y Patricia Patterson
Agee, más cerca de ti, mi viejo amigo (1965)
Manny Farber
DOCUMENTOS. INTRODUCCIONES A LA OBRA DE MANNY FARBER
Presentación de Arte Termita contra Arte Elefante Blanco y otros escritos sobre cine
José Luis Guarner
La termita acierta. La crítica subterránea de Manny Farber
Jim Hoberman
Prefacio a Espacio Negativo
Robert Walsh
Otras carreteras, otras vías
Robert Polito
El espacio fílmico según Farber
Patrice Rollet
ARTÍCULOS
Híbrido: nuestras vidas juntos
Robert Walsh
La dramaturgia de la presencia
Albert Serra
El mentiroso amable. Algunas cuestiones sobre la crítica de cine a partir del caso Farber/Agee/Schefer
Murielle Joudet
Las termitas de Farber: la imagen sobre los límites de la técnica
Carolina Sourdis
Palomitas y Godard: la crítica cinematográfica de Manny Farber
Andrew Dickos
RESEÑAS
Coral Cruz. Imágenes narradas. Cómo hacer visible lo invisible en un guión de cine.
Clara Roquet