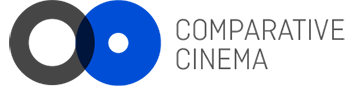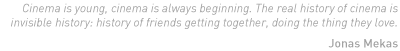50 AÑOS DE LA CINEMATECA FRANCESA. 60 AÑOS DE HENRI LANGLOIS1
João Bénard da Costa
 ARTÍCULO / NOTAS / BIBLIOGRAFÍA / SOBRE EL AUTOR
ARTÍCULO / NOTAS / BIBLIOGRAFÍA / SOBRE EL AUTOR
Oí hablar tan mal de la Cinémathèque Française
que terminé por convencerme de que debían ser buena gente.
Por eso, aquí estoy.
Buster Keaton
El título de este artículo posee segundas intenciones. En 1955, cuando Langlois fue invitado a organizar las conmemoraciones del 60º aniversario del nacimiento de la exploración cinematográfica (el cincuentenario, en 1945, “pasaría en blanco” debido a la guerra), bautizó la exposición y el catálogo con el siguiente y extraño título: «300 Années de Cinématographie — 60 ans de cinéma».
No sólo se trataba de su gusto por provocar la perplejidad en el espectador (¿qué historia era aquella de los 300 años de cinematografía?). Se trataba del rigor del historiador. Como él mismo explicaba en uno de sus mejores textos (Langlois escribió poco, pero todo lo que escribió es admirable), las proyecciones de los Hermanos Lumière en el «Grand Café», el 28 de diciembre de 1895, marcaron apenas el inicio de la exploración comercial de un invento realizado a comienzos de ese año o incluso en 1894 –invento conocido bajo el nombre de cine–. Pero la «escritura a través de las imágenes en movimiento», la cinematografía, sería por primera vez teorizada en 1655, en la Ars Magna Lucis et Umbrae del Padre Athanasius Kircher, S. J. (1602-1680). En ella, se describen por primera vez «la cámara oscura, la imagen reversible y la linterna mágica, hasta entonces herencia de los gabinetes científicos de los reyes. Por primera vez se nos muestra el grabado de una linterna mágica» (LANGLOIS, 1955).
Autorizado por ese precedente, y por ese rigor, puedo también decir que este ciclo y esta exposición conmemoran simultáneamente el 50º aniversario de la Cinémathèque Française, cuyos estatutos fueron firmados por Henri Langlois y Paul-Auguste Harlé el 2 de septiembre de 1936, y que el 60º aniversario hace referencia a un día impreciso de 1926 en el que, confiando en el testimonio de su hermano Georges Langlois (ROUD, 1983), éste y su madre fueron los primeros espectadores de un niño de 14 años que, con una linterna mágica, les entretendría con todo tipo de trucos.
En ese día, nacería aquel que Godard llamó en la época «uno de los mejores cineastas franceses», «realizador y escritor de una película llamada La Cinémathèque Française, que recreó todo el pasado del cine y lo llevó a la altura mítica a la que a partir del final de la guerra era posible contemplarlo». Esa «película» no acabó con la muerte de Langlois, a los 62 años, el 13 de enero de 1977, hace casi diez años. Continúa y continuará, como escribió en un bellísimo obituario el Padre Jean Diard (DIARD, 1978). Mientras que «la Cinémathèque viva y respire. Sólo la muerte de ésta será la verdadera muerte de Henri Langlois». Me atrevería a ir más lejos: mientras que cualquier cinemateca –sea la que sea– viva y respire. Sólo el final de las cinematecas será el final de Langlois.
The Movie’s Medici
Sin embargo, la Cinémathèque Française no es la más antigua ni la mayor del mundo, y Henri Langlois está lejos de ser considerado pacíficamente como el símbolo del movimiento en torno a ellas, o el modelo inspirador de cualquier cinemateca, presente o futura. Sí es, incontestablemente, el más mítico, y tal vez sea, muy probablemente, el más polémico.
La cinemateca más antigua del mundo es la de Estocolmo (1933). En 1935 se fundó en Londres el National Film Archive, como sección del British Film Institute, de 1933; en el mismo año, el Museum of Modern Art Film Library, en Nueva York, y el Deutsche Reichsfilmarchiv en Berlín. Cada una de ellas (al menos las tres últimas) radiaban también en torno a algunas personalidades excepcionales como Olwen Vaughan (B.F.I.), Iris Barry (M.O.M.A.) o Frank Hensel (D.R.), pero ni siquiera la reputación mundial de Iris Barry (1895-1969) eclipsó en alguna ocasión la de Langlois. Como explica Richard Roud, la diferencia fundamental, desde 1936, entre la Cinemateca Francesa y las restantes (aunque algunas otras también se crearon en los años 30) fue el hecho de haber comenzado enseguida a mostrar películas, relacionando la idea de divulgación con la de preservación. Las otras (salvo con algunas excepciones puntuales) comenzarían sólo después de la guerra a programar regularmente. Y fue por su face exterior (en un ritmo de programas «frenético» a partir de 1937) por lo que la Cinémathèque Française (beneficiándose, más de lo habitual, de su localización en París, entonces capital cultural del mundo) comenzó a ser más conocida, primero entre los círculos de la élite (como fue el caso del grupo de los surrealistas, de manera evidente), y después, tras la guerra, cuando se generó la nouvelle vague, los «hijos de la Cinemateca». Pero el factor determinante fue, sin ninguna duda, la personalidad de Langlois.
Cuando fundó la Cinémathèque aún no tenía 22 años, y su imagen estaba lejos de coincidir con la que el mito conservó («il était mince comme le petit doigt», solía decir Mary Meerson, que le conoció a los 38 años), pero su pasión y su imaginación y su capacidad de liderazgo ya eran aplastantes. Los detractores tienen la costumbre de resaltar que Langlois no estuvo solo en ese arranque y recuerdan al ya citado Paul-Auguste Harlé –en la época director de la famosa revista La Cinématographie Française–, a Georges Franju o Jean Mitry. Algunos sostenían que el papel de Franju (dos años mayor que Langlois) fue más importante que el suyo. Sea verdad o mentira, poco importa. «When the legend becomes fact, print the legend». Y Langlois consiguió ser leyenda desde finales de los años 30.
No sólo como organizador de las primeras sesiones de la Cinémathèque, no sólo como salvador de películas (cuando la Cinémathèque comenzó –según se dice– contaba con 10 copias…), sino como paladín, por en el mundo entero, de su dama: recuperar películas o impedir su destrucción, y mostrarlas. En 1938, fundó la F.I.A.F. (Fédération Internationale des Archives du Film), en 1938 presentó programas en la Bienal de Venecia, en la Trienal de Milán, en el Festival de Basilea y en la Exposición Internacional de Nueva York. Simultáneamente, colaboró en la creación de la Cinemateca Italiana de Milán y de la Cinemateca de Bélgica. En esos países (sobre todo en Italia y en Alemania, las cinematografías europeas que más le apasionaban) desenterró viejas películas que recordaba haber visto de niño, descubrió a cineastas olvidados como Bragaglia o Marcel Fabre, Jessner o Von Gerlach, y les dedicó tanta atención como a las vedettes de los años 10, Lydia Borelli, Pina Menichelli o Francesca Bertini. Todo estaba por salvarse.
Curiosamente, esa faceta de divulgador fue la que más polémicas le ocasionó. Si hay un lugar común en el círculo de los adversarios de Langlois, éste consiste en acusarle de no cuidar suficientemente la preservación de las películas de su colección, obcecado por su permanente exhibición. Pero, como se dijo muchas otras veces, la pasión por el arte se distingue de las otras por ser la única que no es exclusivista. Cuanto más fuerte es, más le gusta a uno compartirla. Y Langlois es el ejemplo más ilustre de esa afirmación.
En 1982, hablé con Richard Roud, en Nueva York, cuando éste había concluido ya el libro abundantemente citado en esta plaquette. La edición estaba entonces prácticamente lista. Pero Richard Roud dudaba sobre el título, poco satisfecho con el que había elegido. Se le ocurrió el de la célebre expresión de Cocteau («el dragón que vela por nuestros tesoros»), pero la traducción inglesa le parecía pomposa y retórica. Me preguntó si no tenía, por casualidad, alguna idea. En ese momento, no se me ocurrió algo que no fuese un lugar común. Y sólo meses después me vino a la mente la expresión (por otra parte, con una buena sonoridad en inglés): «The Movie’s Medici». No porque Langlois (¡pobre de él!) fuese o pudiese ser un mecenas como Cosimo o Lorenzo di Medici. Sino porque, como ellos, fue el polo de irradiación de pasiones y de vocaciones infinitas y, como ellos, las mantuvo y divulgó.
Por eso dijeron de él tantas veces que fue un hombre del Renacimiento, catapultado al siglo XX. Por eso, Pierre Mendès France comparó la Cinémathèque («el centro nervioso más inteligente y fecundo del cine mundial») con «un Museo del Louvre que hubiera generado a Renoir y Braque, con una Biblioteca Nacional que hubiese alimentado a Proust y Éluard».
Memorias poco íntimas
De Henri Langlois, todo lo malo o todo lo bueno que se ha dicho es ya casi un lugar común, de tal modo que se repiten los argumentos. Pero nadie me impedirá hablar sobre una de las personalidades más fascinantes que conocí y sobre un hombre a quien se lo debo todo en esta profesión que también terminó por ser la mía. Y para ser justos, no puedo sino repetirme, o repetir lo que tantos otros dicen. Repito únicamente lo que dijo Alain Resnais: «Fue mi ídolo. Me hizo descubrir lo que no se podía ver en ninguna otra parte. Feuillade y Buñuel, Fritz Lang y los clásicos rusos, Avaricia (Greed, Erich von Stroheim, 1924) e Intolerancia (Intolerance, D.W. Griffith, 1916)».
No es demasiado sorprendente que algunos portugueses como yo –y otros de mi generación, cinéfilos, teóricos o prácticos–, separados del mundo del cine por la censura y por la imposibilidad absoluta de ver los grandes filmes del pasado, hubiéramos aprovechado en los años 50 (la Cinemateca Nacional no comenzó a programar hasta 1958) las “huidas” a París para aprender, en la Avenue de Messine o en la Rue d’Ulm, casi todo lo que hoy sabemos sobre cine. No parece muy admirable, pero es algo casi intransmisible. A pesar de que hoy sigamos sin ser “ricos” en copias y en ciclos, ¿cómo explicar a los que tienen menos de 20 ó 30 años lo que era la emoción de quien entraba en aquella sala, lo que era saber que iba a ver al fin El acorazado Potemkin (Bronenosets Potyomkin, Sergei M. Eisenstein, 1925), El nacimiento de una nación (The Birth of a Nation, D.W. Griffith, 1915), Amanecer (Sunrise: A Song of Two Humans , F.W. Murnau, 1927) o Juana de Arco (Joan the Woman, Cecil B. DeMille, 1917), de las cuales habíamos leído mil cosas, de las cuales habíamos visto decenas de fotografías, y ahora estaban ahí, en frente nuestra, en una pantalla de cine? Eso se vive, no se explica. Como tampoco se puede explicar por qué pasábamos allí días enteros, saltando de Griffith a Andy Warhol, como recuerda Roud, y descubriendo, como dice él también, «que no hay dos o tres tipos de cine, sino uno solo, y que es la perfecta interacción del presente y del pasado del cine lo que lo convierte en algo tan excitante».
Pero sorprende mucho más pensar que esta aventura no sólo fue vivida por los europeos exógenos o subdesarrollados, sino por toda una generación de cinéfilos y cineastas, franceses, ingleses, americanos, alemanes, etc. ¿Por qué eso era posible sólo en París y en la Cinémathèque Française? Porque sólo allí se programó así, con tal intensidad y con tal pasión. En otros países, las cinematecas eran, en esa época, lugares más o menos excéntricos, con retrospectivas más o menos monótonas y conformistas. Posiblemente para preservar mejor las películas que muy de cuando en cuando se exhibían. A Langlois le gustaba provocar a esos “conservadores” con la famosa afirmación de que los filmes son como los tapices persas: se hicieron para ser “pisados”. E incluso ironizaba con las copias en nitrato: las proyectaba “aireándolas”, impidiendo que los gases se concentrasen en las cajas. Sabía perfectamente que exageraba, y que esto no era exactamente así, pero persistía en esa batalla contra los que no querían mostrar lo que tenían.
Su primera prioridad fue salvar películas. Un hombre que había despertado al cine en la transición del mudo al sonoro (Langlois nació en Esmirna, en Turquía, de padres franceses, el 12 de noviembre de 1914, y no se marchó a Francia hasta 1922, y no se convirtió en un empedernido cinéfilo hasta 1928), tenía la clara percepción, a comienzos de la década de los años 30, de que todo el cine mudo sería destruido por los estudios, a menos que existieran unos cuantos «locos» dispuestos a salvarlo. «En los años triunfales del arte del cine mudo, en los años que llegarían después de El nacimiento de una nación de Griffith y La marca de fuego (The Cheat, Cecil B. DeMille, 1915), con esa sucesión de óperas primas, no pasaba por la cabeza de nadie imaginar que pudiese haber gente capaz de la salvajada de destruir esas películas o de dejarlas desaparecer. A finales de los años 20, todos los archivos de los mayores estudios del mundo estaban aún intactos». Cientos de veces repitió que las cinematecas nacieron con diez años de retraso. Si hubiesen nacido en 1925, en lugar de en 1935, casi todo se conservaría. «A pesar de eso –escribió– aún se podía esperar que hubieran podido salvar lo esencial. Era presumir demasiado, teniendo en cuenta los malos hábitos, el desprecio o la indiferencia a las que estaban sometidas las obras de arte cinematográfico, siendo la materia bruta transformada en barniz en unos casos o en celulosa en otros. De 1935 a 1955, conseguimos redescubrir, salvar, arrancar de las llamas decenas de millares de películas indispensables para el establecimiento de la Historia del Arte Cinematográfico. Pero, durante el mismo periodo, ¿cuántas películas serían destruidas en el mundo? Muchas más que las que salvamos».
Y más adelante, en ese texto de 1956, escribía:
«Así, cuarenta años después de su consagración por parte de las élites, el Arte del Cine, uno de los mayores de nuestro tiempo, continúa siendo profundamente desconocido. Sin ese desconocimiento, ¿podríamos imaginar una indiferencia así? Quedará como uno de los crímenes del siglo XX haber dejado que se destruyeran Thèrèse Raquin (1928) de Feyder, La tierra en llamas (Der Brennende Acker, 1922) de Murnau, La mujer que mintió (The Aryan, Reginald Barker, William S. Hart, Clifford Smith, 1916) de Thomas Ince, Fiskebyn (1929) de Stiller o La amazona disfrazada (L'amazzone mascherata, Baldassarre Negroni, 1914) de Francesca Bertini, y haber continuado, a pesar de la existencia de las cinematecas y de los museos de cine, considerando la obra cinematográfica con los mismos ojos, con la misma incomprensión, con el mismo desprecio práctico con el que la veían las élites del siglo XIX, cuya miopía poseía una disculpa que ya no posee».
Para salvar si no todo, al menos todo lo que podía salvar, Langlois vivió en una permanente carrera contra el tiempo, en rabia y en soledad. Cuando comenzó, contaba tan sólo con las referidas 10 películas (La caída de la casa Usher [La Chute de la maison Usher, 1928] de Epstein; El nacimiento de una nación; Un sombrero de paja de Italia [Un chapeau de paille d'Italie, 1928] y Les Deux timides [1928] de René Clair, Carmen [1926] y Les Nouveaux messieurs [1929] de Jacques Feyder y cuatro películas más de rusos emigrados); cuando murió, 50.000. Pero nunca se consoló por las otras 50.000 (por lo menos) que no obtuvo y, hasta el fin, un vago rumor sobre la posibilidad de la existencia de una copia en un remoto rincón del mundo le hacía ponerse inmediatamente en camino. Nicholas Ray habló del «esfuerzo individual más importante realizado alguna vez en la historia del cine».
Pero siempre me sorprendió otra cosa en Langlois: la precisión y el asombroso conocimiento de la historia del cine y de las relaciones que en ella se podían establecer. Es patente en los luminosos escritos sobre el cine italiano, el cine alemán, Hawks o Louise Brooks, y se demuestra sobre todo en las programaciones que concebía.
No voy a hablar de las de la Cinémathèque Française. Pero ya que este capítulo es indirectamente memorialista, recordaré tres que preparó para Portugal (sólo la última se realizó, después de que hubiese fallecido).
La primera nos lleva a lo que ciertamente fue su contacto inicial con nuestro país. Es una propuesta realizada a António Ferro, a quien Luís de Pina se refiere, y que figura en esta exposición. La carta no está fechada, ni siquiera cuenta con la irónica desenvoltura de Ferro con el Dr. Félix Ribeiro («Félix, ¡santígüese!»), pero la referencia a los acontecimientos del año anterior permiten situarla en 1940 (no se puede saber si antes o después de la ocupación de París, y valdría la pena conocerlo). Para la exposición llamada del Mundo Portugués, Langlois propone varios panoramas del cine francés (Méliès, Max Linder, Abel Gance, René Clair, Jean Renoir y Jean Vigo); del cine italiano (Pina Menichelli, Lisa Borelly, Francesca Bertini, Ghione y Sperduti nel buio [1914] de Nino Martoglio, hoy considerada como una de las matrices del neorrealismo); del cine escandinavo (Stiller, Sjöstrom, Dreyer); del cine inglés (de los primitivos a Hitchcock y a la GPO); del cine alemán (Lubitsch, Oswald, Wiene, Lupu Pick, Murnau, Fritz Lang, Pabst, Sagan); del cine ruso (Eisenstein, Dovzhenko, Pudovkin) y del cine americano (Griffith, Mack Sennett, Chaplin, Keaton, Stroheim, Tabú [Tabu: A Story of the South Seas, 1931] de Murnau). Y ofrece copias, pidiendo únicamente a cambio una retrospectiva de cine portugués. ¿Un programa banal en 1986? No lo es. Pero en 1940… cuando Abbott y Costello eran considerados mucho mejores que el olvidado Buster Keaton, y cuando Hitchcock aún no había iniciado su periodo americano. Si esa retrospectiva se hubiera llevado a cabo (la guerra lo impidió), ¿cuánto se habría avanzado?
La segunda propuesta se me hizo en 1972, cuando poco después de conocerle (ahora lo cuento), me sugirió un ciclo con 30 obras fundamentales de la historia del cine. Y estas eran Los proscritos (Berg-Ejvind och hans hustru, 1918) de Sjöstrom, True Heart Susie (1919) de Griffith, El último mohicano (The Last of the Mohicans, Clarence Brown, Maurice Tourneur, 1920) de Clarence Brown, La saga de Gunnar Hede (Gunnar Hedes saga, 1923) de Stiller, El caballo de hierro (The Iron Horse, 1924) de John Ford, La otra madre (Visages d’enfants, 1925) de Feyder, Por la ley (Po zakonu, 1926) de Lev Kuleshov, Una página de locura (Kurutta ippêji, 1926) de Teinosuke Kinugasa, La marcha nupcial (The Wedding March, 1928) de Stroheim, Napoleón (Napoleon, 1927) de Abel Gance, El viaje imaginario (Le Voyage imaginaire, 1925) de René Clair, La pasión de Juana de Arco (La Passion de Jeanne d’Arc, 1928) de Dreyer, El hombre de la cámara (Chelovek s kino-apparatom, 1929) de Dziga Vertov, El coro de Tokio (Tôkyô no kôrasu, 1931) de Ozu, Tabú de Murnau, Amoríos (Liebelei, 1933) de Ophüls, El diablo es una mujer (The Devil is a Woman, 1935) de Sternberg, Liliom (1934) de Fritz Lang, ¡Que viva México! (Que viva México!, Sergei M. Eisenstein, Grigori Aleksandrov, 1932) de Eisenstein, La tierra tiembla (La terra trema, 1948) de Visconti, Él (1953) de Buñuel, Poema del mar (Poema o more, Yuliya Solntseva, 1959) de Dovzhenko, La emperatriz Yang Kwei-fei (Yôkihi, 1955) de Mizoguchi, Las amigas (Le Amiche, 1955) de Antonioni, Hiroshima mon amour (1959) de Alain Resnais, La caída (1959) de Leopoldo Torre Nilsson, Adieu Philippine (1962) de Jacques Rozier y Banda aparte (Bande à part, 1964) de Jean-Luc Godard.
Hoy, tal vez estemos en la posición para comprender lo que esta lista significa en cuanto a la percepción de la historia del cine entre 1918 y 1965. Pero en 1972, cuando Ozu era todavía, en Occidente, un desconocido, Liliom pasaba por ser una de las películas menos interesantes de Lang, y Clarence Brown o Feyder eran «artesanos rutinarios»…
La última se pudo hacer (ciclo de «Cine Alemán» en 1981) y fue Langlois quien me lo propuso en 1976, dos meses antes de morir, la última vez que vino a Portugal. Se trataba, nada más y nada menos, que de comparar el cine alemán de los años 20 con el cine alemán post-Oberhausen. Y reproduje en el catálogo de ese ciclo las notas de un manuscrito, realizadas en el hall de un hotel de Lisboa, en el que Langlois apuntó los nombres, para mí entonces completamente desconocidos, de Nekes, Dore O. o Rosa von Praunheim (además de Schroeter o Syberberg, a los que ya conocía). El ciclo se hizo y –según creo– probó el criterio de Langlois, tan conocedor de lo más antiguo como de lo más reciente, y casi siempre con un “dedo” infalible. Ignoro cómo podía saber tanto de todo. De lo que me acuerdo es de cómo lo veía: un día, en Lisboa, me pidió que le proyectase El pasado y el presente (O Passado e o Presente, 1972) de Manoel de Oliveira, a quien admiraba. La copia no tenía subtítulos, por lo que me senté junto a él, para intentar ir traduciendo. Me mandó callar. «Si la película es buena, no necesito para nada que me cuenten la historia. Las imágenes me bastan». Y riéndose, añadió: «Cinéma muet».
Le escuché esa expresión en otra ocasión. Fue en 1973, a lo largo de la histórica retrospectiva de Rossellini. En la noche del estreno, en el repleto Gran Auditorio de la Fundação, con Rossellini y Langlois presentes, se proyectó Roma, ciudad abierta (Roma, città aperta, 1945), que estaba prohibida y, al final, escuché la mayor manifestación que recuerdo haber oído y visto en una sala de cine. Comentando el delirio, Langlois me dijo después: «Van a suceder cosas en su país muy pronto». Pensé que se había caído de las nubes y, harto de escuchar profecías como esas, no le di mucho crédito. Unos meses después, tuvo lugar el 25 de Abril. Más tarde, le pregunté por qué me había dicho aquello. «Oh, vous savez, le cinéma muet m’a appris beaucoup de choses».
Pero de las listas citadas, puede quedar la impresión (y la fama existió y existe) de un Langlois dirigista. Si bien es cierto que contaba con sus preferencias (de Feuillade a Hawks, de Bragaglia a Mizoguchi, de Keaton a Sternberg), éstas nunca interferían en su política de adquisiciones. «Ay de aquellos –me dijo un día– que se esconden bajo los principios de la selección y de una falsa cultura para ocultar su indiferencia y sus prejuicios. Y necesito intentar conservarlo todo, salvarlo todo, mostrarlo todo, y renunciar a fingirnos como amantes de lo clásico. No somos dioses y no tenemos derecho a confiar en nuestra infalibilidad. Está el arte y está el documento. Hay malas películas que siempre serán malas películas, pero que, con el tiempo, pueden convertirse en extraordinarias. La Caserne en folie (Maurice Cammage, 1937) es una especie de monstruo sagrado que resume lo que fue un cierto cine. Cuanto más tiempo pase, más formidable será. (…) ¿Cómo podemos juzgarla? Sólo la distancia establece la verdadera escala de valores para los grandes maestros del pasado. Sólo al tiempo le corresponde decidirlo».
Quedó para la leyenda su disputa con Iris Barry (a quien admiraba profundamente) cuando ésta, habiéndole ofrecido todos los Buster Keaton para el Modern Art Museum, y no habiendo llegado el dinero, le pidió que le ayudara a escoger los “mejores”. Cómo voy a hacer eso, le gritó Langlois, cuando una película como Barrabás (Barrabas, 1919) de Feuillade fue considerada como un filme sin ningún interés durante tanto tiempo. Cómo puedo decir cuál es mejor o peor en la obra de un genio como Keaton. Y se quedó con las «sobras», que más tarde le proporcionaron la ocasión de revelar a Keaton y de salvarlo personalmente.
Cuento dos historias más: un día, en París, asistí a una de esas furias suyas que serían legendarias. Acababa de saber que la Metro iba a destruir el negativo en 70 mm. (70 mm. de 1931) de Billy the Kid: el terror de las praderas (Billy the Kid, 1930) de King Vidor. Si Langlois lo quería, debía pagar una cantidad fabulosa, que sobrepasaba el dinero que podía mover. Informó al ministro y a algunos otros superiores jerárquicos y obtuvo un redondo “no”, justificado con el argumento de que con ese dinero se podían salvar 10 copias de películas francesas (y francesa era la Cinémathèque) o incluso hacer una nueva película, de las caras (argumento que muchas otras personas que ya encontré en el mismo lugar o encima de mí considerarían ciertamente sabio). Langlois casi lloraba: «No entienden nada de nada».
En otra ocasión, estaba conmigo, y me invitó al famoso “non-stop” con que se inauguró, en marzo de 1974, el Palais des Congrés en el Centre National de París. Todas las cinematecas del mundo (o casi, ya que algunas se habían peleado con Langlois, o Langlois con ellas, después de su legendaria salida del FIAF en 1960) les habían enviado sus “tesoros”. De Portugal, el Dr. Félix Ribeiro, también invitado, le llevó Cuatro hijos (Four Sons, 1928) de John Ford (que en esa época era el único que la tenía) y El trío de la bencina (Die Drei von der Tankstelle, 1930) de Wilhelm Thiele. Yo nunca había visto la película de Thiele y, educado con prejuicios hacia la UFA, le dije a Langlois que la segunda elección no me parecía adecuada. Se desató en gritos: «¿Qué que saben ustedes sobre Thiele o Charell? Deben saber que esos hombres marcaron todo el cine y todo el teatro musical de los años 20 y 30, y que el musical de Hollywood, o Berkeley, que ahora descubren ustedes, nunca habría sido posible sin ellos».
Me quedé engullido en seco, no muy convencido. El ciclo del musical reciente me hizo comprobar que, una vez más, quien tenía razón era Langlois. Y el Dr. Félix Ribeiro. Y Richard Roud cuenta que, en 1938, Langlois ya programaba en la Cinémathèque, simultáneamente, Stoßtrupp 1917 (Ludwig Schmid-Wildy, Hans Zöberlein, 1934) de Hans Zöberlein, como un «filme hitleriano anti-soviético» y El desertor (Dezertir, 1933) de Pudovkin, como «un filme soviético anti-hitleriano». Y que después de la guerra, en pleno revanchismo, programó en la Cinémathèque El triunfo de la voluntad (Triumph des Willens, 1935) de Leni Riefenstahl con El gran dictador (The Great Dictator, 1940) de Chaplin. Y los llamó a ambos «trésors de la Cinémathèque».
Traducido del portugués por Francisco Algarín Navarro.
NOTAS A PIE DE PÁGINA
1 / BÉNARD DA COSTA, João (1986). 50 anos da Cinemateca Portuguesa. 60 anos de Henri Langlois. BÉNARD DA COSTA, João (ed.), 50 Anos da Cinemateca Francesa 1936-1986 (pp. 25-37). Lisboa: Cinemateca Portuguesa. (El texto aquí publicado no incluye las dos últimas secciones del original, “Memórias mais íntimas” (pp.38-41) y “O mundo da Cinemateca Francesa” (pp.42-43)”). Agradecemos a Antonio Rodrigues la autorización para traducir y publicar este artículo.
2 /Para los curiosos, la Cinemateca Portuguesa posee uno de los pocos ejemplares existentes de la primera edición de esta obra, publicada en Ámsterdam.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LANGLOIS, Henri (1955). 300 Années de Cinématographie — 60 ans de cinéma. París. Musée d’Art Moderne, Cinémathèque Française, Fédération Internationale des Archives du Film.
ROUD, Richard (1983). A Passion for Films-Henri Langlois and the Cinémathèque Française. Londres. Secker and Warburg.
DIARD, Jean (1978). Henri Langlois : un témoinage. París. Cinémathèque Française.
JOÃO BÉNARD DA COSTA
João Bénard da Costa (Lisboa, 7 de febrero de 1935 - Lisboa, 21 de mayo de 2009) fue profesor, escritor, programador, cinéfilo y director de la Cinemateca Portuguesa entre 1991 y 2009. Comenzó a estudiar Derecho, pero finalmente terminó sus estudios en Ciencias Históricas-Filosóficas en la Facultad de Letras de Lisboa. En 1959 presentó su tesis Do tema do outro no personalismo de Emmanuel Mounier. Como profesor, trabajó en el Liceu Nacional de Camões. Ayudó a fundar la revista Tempo e Modo, en 1963, de la cual fue director hasta 1970. En 1960 comenzó a trabajar para la Fundação Calouste Gulbenkian, coordinando el Sector de Cinema do Serviço de Belas-Artes, de 1969 a 1971. En 1973 volvió al ámbito de la enseñanza en la Escola Superior de Cinema do Conservatório Nacional. En esa época fue nombrado subdirector de la Cinemateca Portuguesa, llegando a ser su director entre 1991 y 2009, donde además de trabajar como programador, organizó igualmente los siguientes catálogos: Anatole Dauman, Cinema Mudo Italiano, 1905-1923, Manuel Mur Oti (junto con Miguel Marías), Jornalismo e cinema, Cinema Húngaro, Sacha Guitry, 100 Anos de Cinema en Portugal, Tesouros de Bruxelas o A dupla vida de Isabel Ruth. Entre sus monografías, destacan las dedicadas a Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, Fritz Lang, John Ford, Josef Von Sternberg o Nicholas Ray. Otras de sus obras más destacables son: O Musical, Os Filmes da Minha Vida, Histórias do Cinema Português, Muito Lá de Casa y O Cinema Português Nunca Existiu. Como actor, bajo el pseudónimo de Duarte de Almeida, apareció en las películas O Passado e o Presente (1972), Francisca (1981), Le Soulier de Satin (1985), Non ou a Vã Glória de Mandar (1990), A Caixa (1994), O Convento (1995), Palavra e Utopia (2000), Porto da Minha Infância (2001), O Princípio da Incerteza (2002) y Espelho Mágico (2005), de Manoel de Oliveira, así como en Recordações da Casa Amarela (1989), de João César Monteiro.
ONLINE DOCUMENTS

ONLINE DOCUMENTS No. 7
Notes on the Media Crisis
Peter Watkins
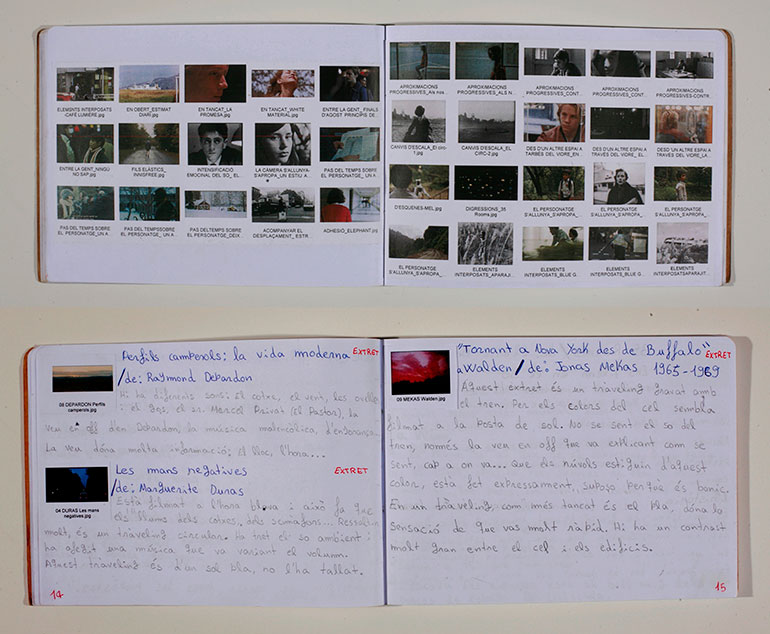
ONLINE DOCUMENTS No. 5
The Screenings: Watching Creation from Nearby
Cinema en curs
The Creation Process
Cinema en curs
ONLINE DOCUMENTS No. 4
Catallegory fatigue
Miguel Amorim